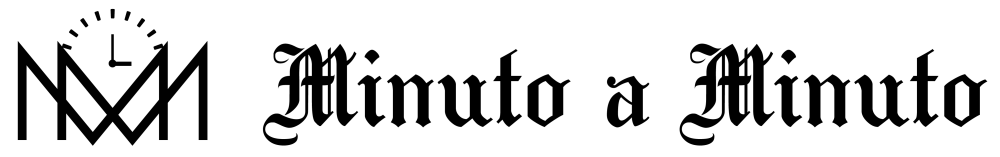Por: Luis Córdova
El Palacio Consistorial de Santiago, esa imponente estructura neoclásica que se levanta al sur del Parque Duarte, ha sido testigo de la ciudad que fuimos, la que aspirábamos ser y a la que jamás hemos llegado. Los siglos lo han visto vestir ropajes diversos, desde centro de poder político, como Ayuntamiento o sede de gobiernos provisionales, hasta ser local abandonado, soñado museo de la villa, casa de cultura, salón de exposiciones, viceministerio de Cultura, sala de carnaval…
Por sus espaciosas escaleras han subido y bajado dictadores, restauradores, héroes y villanos de la política y también de la cultura. Desde sus balcones el parque, las calles y el ruido que nos caracteriza. Sus leyendas: las columnas llena de vino, el espejo de Lilís por el que cual saldría su fantasma, el segundo piso de madera importada y los decorados en los que se anidan la vista escrupulosa, la vida discreta de las palomas y la temerosa acechanza de los murciélagos. Tanta historia, ignorada y compartida.
Las lluvias otorgan majestuosidad a esta ciudad inmensamente minúscula, tan gran de como el orgullo de sus naturales por su gentilicio. Pero estas aguas traen perturbaciones.
¿Quién mira el techo que se desploma?
¿Quién escucha a Sarah cuando amargamente demanda ayuda para manejar la crisis que le tocó?
¿Cómo puede hacer su gestión Cultura cuando no es capaz de acomodar su propia casa?
¿A quién le duele el Palacio Consistorial?
Alguien me dirá, con justa razón, que no solo se trata de este edificio. Contestaré que sí. Pero también agregaría que en cierta medida el Palacio Consistorial es la ciudad, comparten la misma suerte.
O quizás nadie me pregunte nada. Encuentre silencio. Y quizás volveremos con el tema cuando el techo, por fin, se desplome