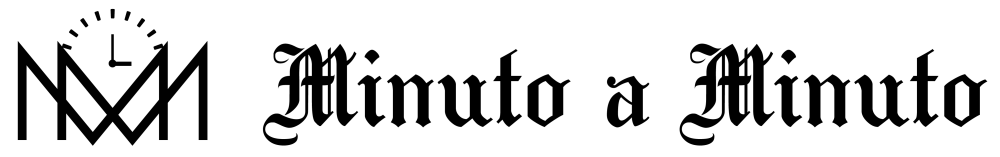Santiago Paniagua/Redacción Q/I
Hay momentos en la historia política de una nación en los que el silencio se convierte en complicidad. El más reciente episodio protagonizado por Donald Trump —difundido a través de su propia red social— marca uno de esos puntos de quiebre moral que no pueden ser ignorados. La circulación de un video generado por inteligencia artificial en el que el matrimonio Barack Obama y Michelle Obama es representado como simios no es sátira política ni provocación inocente: es racismo explícito, deshumanización deliberada y propaganda de odio.
No se trata de un desliz aislado ni de un error de terceros. Se trata de una conducta reiterada, coherente con una trayectoria marcada por la burla, la humillación pública y el desprecio hacia comunidades enteras. Trump no solo ha sido señalado repetidamente por comentarios y actitudes racistas; ha hecho del agravio una herramienta política y del insulto un método de liderazgo.
La representación animalizada de dos figuras afroamericanas que encarnan uno de los capítulos más significativos de la historia democrática estadounidense no puede desligarse del legado histórico del racismo. Comparar a personas negras con simios ha sido, durante siglos, uno de los recursos más viles del supremacismo para justificar la esclavitud, la segregación y la violencia. Que este lenguaje reaparezca hoy, amplificado por tecnología y legitimado desde el poder político, es una señal alarmante de retroceso civilizatorio.
Pero el problema va más allá de este acto puntual. Trump ha sido visto, en múltiples ocasiones, burlándose de personas con discapacidades, imitando gestos físicos para provocar risas y aplausos. Ha ridiculizado adversarios políticos, periodistas, jueces y líderes internacionales, no desde el debate de ideas, sino desde la mímica ofensiva, la mentira sistemática y la humillación pública. Esa conducta no es fortaleza; es abuso. No es liderazgo; es autoritarismo emocional.
Para la comunidad latina, estas prácticas no son ajenas. El irrespeto, la estigmatización y el señalamiento constante hacia inmigrantes, líderes comunitarios y figuras políticas que no comparten su ideología han sido pilares de su discurso. Trump ha construido poder enfrentando, dividiendo y degradando, utilizando su plataforma para reforzar prejuicios y alimentar resentimientos.
Lo verdaderamente peligroso no es solo lo que dice o comparte, sino lo que normaliza. Cuando el racismo se convierte en contenido viral desde la cima del poder; cuando la burla a la discapacidad se transforma en espectáculo político; cuando la humillación del adversario sustituye al debate democrático, la democracia misma entra en zona de riesgo.
Este no es un llamado partidista. Es un llamado ético. Condenar estas acciones no es una cuestión de izquierda o derecha, sino de dignidad humana. El odio no puede seguir disfrazándose de estrategia política ni la crueldad de carisma. Estados Unidos —y las comunidades que lo conforman— merecen un liderazgo que eleve, no que degrade; que una, no que humille.
Callar ante el racismo es permitir que avance. Y frente a la deshumanización, la denuncia no es una opción: es una responsabilidad.
 0 comentarios
0 comentarios