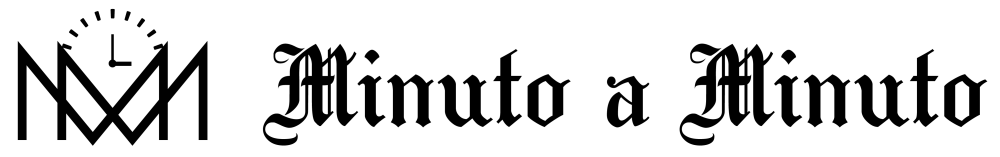Por: Luis Córdova
Entrar en aquella casa me llevó, por un instante, a ser ese adolescente que se deslumbraba con las obras de arte explicadas por su maestro. Confieso que no alcancé la estatura de ser discípulo, por eso quizás, responder positivamente al llamado del amigo que nos invitó a pasar ha sido una de las experiencias que jamás olvidaré.
Mis amigos no se dieron cuenta. La octogenaria dama, la anfitriona, sí.
El recorrido se interrumpió cuando de la pared escapó un caballo de Suro. Nadie más advirtió su andar. En la mansión retumbó la voz de Mieses Burgos. Ella y yo nos miramos, como si el miedo viniera, igual que el poema, con la amenazante lluvia que nos hacía apresurar el regreso a casa.
Por un instante fuimos poesía. Ella la madre, yo el niño. Entonces espantó mis temores recitando poemas, como una oración pagana, a José Santos Chocano.
De nuevo volví a mi conciencia. El caballo retornó al marco de su sala. Ella sonrió y todos nos despedimos.
O quizás no me he despedido. En cierto modo la casa me habita. Ella y el poema ahora tienen otro sentido:
“La humanidad se cansa de la desdicha ajena, del llanto que no brotad el fondo de sus ojos.
—¡Madre:l os caballos de Suro vienen por el viento! y está lloviendo siempre —¡siempre! — una lluvia de cielop or la noche del aire.